Como esos rarísimos eclipses de luna o de sol. Como esos avistamientos de luminosos cometas que los astrólogos destacan para que no nos perdamos un fenómeno que, de producirse a lo largo de nuestra existencia, difícilmente volvamos a ver. Como esas y otras señales extraordinarias que suceden delante de mis narices y, demasiadas veces, me pasan desapercibidas. Acabo de doblar la edad a mi hijo. Lo realzo porque es un hecho que no había ocurrido antes ni volverá a repetirse nunca más: Ha cumplido los mismos años que yo tenía, cuando nació él.
Ante el irrepetible acontecimiento no he podido evitar detener mis pasos un instante y echar un vistazo a la senda que nunca he de volver a pisar. Un camino plagado de recuerdos que me consuelan o afirman y de otros que, aún, me atormentan. Me he visto joven, más impulsivo, más altanero, más confiado, incluso, fumador empedernido,… Me he mirado comportándome como alguien que ahora no soy. Me abochorna reconocerme en ridículos momentos de euforia vana y he sonreído al recordar mi entusiasmo en pequeños logros y empresas de valor. Me he observado, y bien que lo siento, equivocándome también con él, pero queriendo a mi hijo (y a mi hija) como no imaginaba que se podía querer. Con un amor incondicional de esos que, como en la canción de Los Chunguitos (ahora de Rosalía), “Si me das a elegir entre tú y… ¡Lo que sea!, me quedo contigo”. Y he sabido, sin temor a equivocarme, cual era mi sitio y mi lote y mi bando.
Aquella rumba, sin embargo, habla de otro tipo de amor. Con los hijos no nos está permitido escoger, no hay elección posible. Llegan a nuestra vida y, desde el primer momento, los queremos sin reservas, sin excusas, sin aplazamientos y sin medida. Casi al mismo tiempo, comenzamos a sentir en los adentros que, por más empeño y perseverancia que pongamos, ni se comportan ni son como habíamos soñado. Y -mientras antes mejor- comprendemos que no nos fueron dados para presumir de ellos ni para someterlos (y someternos) a una comparación permanente con los hijos de los demás ni, muchísimo menos, para que llegaran donde nosotros no fuimos capaces. Más pronto que tarde, nos toca asumir –y duele- que ellos no son yo. Y es que, por más hijo tuyo que sea, por más que se te parezca,… por más que tú darías la vida por él, se configura en unas coordenadas propias y sus expectativas y sus metas nada tienen que ver con las tuyas. Si te quedaban dudas, llegado un acontecimiento tan poco habitual, los números cantan y la cifra que te representa es exactamente la suya multiplicada por dos.
Parece imposible que se pueda mirar con distanciamiento la propia existencia y la de los seres que amamos, sin embargo, la excepcionalidad del momento me acomoda en una especie de sala de cine donde asisto a la proyección -en pase reservado para mi solito- de una película en la que, a pesar de ser el protagonista, me cuesta distinguir las partes de documental biográfico de las secuencias de ficción. Y justo, cuando te encuentras encaramado a ese observatorio de los momentos numéricamente únicos y matemáticamente irrepetibles, caes en la cuenta de que todo lo vivido se escribió con pequeños acontecimientos cotidianos, a su vez, únicos e irrepetibles que -ya no vale lamentarse- tal vez, no supe saborear como se merecían. ¡Cuánta vida cabe en treinta y un años y qué rápido pasó!
Y sucede en este septiembre de no-feria (deseo que acontecimiento irrepetible), cuando a las consecuencias de la pandemia que los medios nos pasan por los hocicos con datos escalofriantes se suman las poses mezquinas de nuestros dirigentes, como si la cosa fuera, todavía, de recoser una política-cutre-de-miras-cortas y nuestra propia percepción: ese no entender, ese querer y no poder vivir como antes, quemar etapas sin disfrutar la vida como sabíamos. Con esa pesada mochila, corremos el riesgo de abandonarnos a un desánimo paralizador.
Desde mi observatorio de sucesos irrepetibles compruebo que esta dictadura de la Covid nos está robando demasiadas cosas, que con los entierros, bodas, bautizos y comuniones, se está llevando, por ejemplo, el derecho de reunión. Y, sin embargo, hay algo con lo que no puede ni podrá jamás: los cumpleaños. Este doblar la edad a mi hijo y lo que encierra está cumplido y, mientras me lamento de las dificultades y zancadillas del coronavirus, los que me rodean y yo mismo seguiremos cumpliendo años de manera inexorable.
Querida Luci, te preguntarás por qué te cuento todo esto y te confieso que ni yo mismo lo sé. Tal vez, porque no puedo evitar que la mascarilla me cubra la cara, pero no le voy a consentir que me tape la boca para regalar una palabra a quien conmigo va ni para dar un beso o un abrazo aunque sea en lenguaje de signos, que alguien me proponía, porque un acontecimiento irrepetible no nos sucede todos los días y, por supuesto, porque ya está bien de hablar del pasado y, afortunadamente, a partir de ahora las distancias matemáticas comienzan a acortarse: Desde ya, siempre tendré menos del doble de años que mi hijo.
Muchos e irrepetibles besos -en lenguaje de signos y en todos los lenguajes- y siempre tuyo.
Y todo mi cariño a las personas y a sus familiares que sufren por esta enfermedad y a los pueblos de Los Pedroches que peor lo están pasando, un fuerte abrazo, todo mi apoyo y ¡Mucho ánimo!

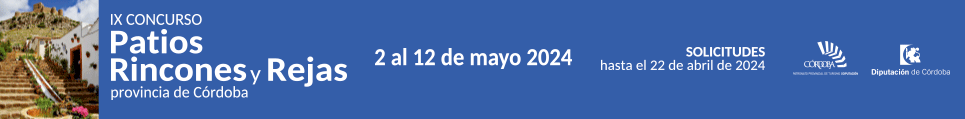






No hay comentarios