Con la tercera ola desbocada y unos horizontes de pandemia bastante oscuros, la humanidad está inmersa en la tarea más importante, la más decisiva de cara al futuro: la campaña de vacunación. Y de nuevo, detrás de los hechos y de las palabras, de las máscaras y del gran teatro del mundo, aparece, en un porcentaje demasiado elevado, el verdadero rostro de la terrible condición humana. Sí, estamos llegando nuevamente a la cubierta del Titanic, con sus empujones, el sálvese quien pueda, a esos picos de insolidaridad que son capaces de crearse sin la ayuda de nadie, solamente con un egoísmo puesto en piloto automático.
No son mayoría los que se han saltado la lista de espera, pero son demasiado significativos, y su efecto absolutamente devastador: alcaldes, concejales, diputados provinciales, directores de distintos chiringuitos, familiares de los anteriormente citados, curas y también algún obispo, demostrando que las prisas por llegar al paraíso predicado no son demasiado grandes. Una representación de lo más granado de una sociedad cada vez más enferma. Representantes en distintos campos cuyo denominador común es una profunda quiebra de la conciencia, un déficit total de honestidad.
Algunos ciudadanos podrán preguntarse por las razones que empujan a estos individuos a apropiarse de una vacuna que iba destinada a otra persona. Personas con verdadero riesgo como reconoce el protocolo que marca las prioridades. Personas desposeídas de esa vacuna que seguramente, en un golpe de mala suerte, se contagiarán y perderán la vida porque alguien decidió que la suya era más importante que la de ese ser anodino y no productivo, ese ciudadano de a pie cuyo nivel estaba muy por debajo del suyo. Hay dos razones que empujan a esos campeones del salto de obstáculos a una acción tan deleznable. La primera es considerar que su vida es de la primera importancia, que sus cargos les convierten en seres imprescindibles. Primer error. Desde el presidente del gobierno hasta el último concejal pedáneo de la aldea más insignificante de este país, todos los cargos son reemplazables. Existe un banquillo mucho más numeroso que los que están ahora mismo en el terreno de juego. Y en ese banquillo hay suficiente número y talento para sustituir a cualquiera que debiera pasar al descanso. No es verdad que ninguna baja pueda afectar en nada a la gestión de cualquier actuación en el terreno de lo público o de lo privado. Eso es lo que nos han querido hacer creer durante siglos. Una mentira inmensa. Tan respetable y necesario es el recogedor de basura como el ministro. Tan necesario es el fontanero o el eléctrico como el dirigente de cualquier banco. Lo demás son simplemente cuentos para adormecer las conciencias.
La siguiente razón es igual de obscena. El pensamiento que tienen algunos cargos, elegidos o designados, de que su dedicación, con sueldo o sin él, se merece un trato especial, y unos privilegios por encima del común de los mortales. Cualquiera de las actividades representadas por esos ciudadanos de dudosa moralidad, será siempre algo libremente aceptado y asumido, que no necesita ningún trato diferente ni interminables homenajes de reconocimiento. Tan importante es el obrero manual que se levanta cada día a las seis de la mañana para alimentar a su familia como el empresario que le da trabajo. Tan decisivo es el funcionario que atiende en un ayuntamiento como el alcalde de turno. Cualquier otro discurso sobre el tema es simplemente absurdo. El protocolo de vacunación, aprobado por el gobierno de la nación, prioriza a las personas con riesgo, sin fijarse en la escalinata social. El virus no distingue, y nuestra obligación es salvar en primer lugar, sin excepciones de ningún tipo, los que están más en peligro.
Me imagino, viendo la lista de transgresores creciendo cada día como un río después de un chaparrón, que muchos de los infractores, que no han salido a la palestra, estarán pensando (con cierto miedo) en el momento de ser descubiertos, en que alguien cuente la falta y queden ante la ciudadanía como lo que son: unos seres cuya capacidad de empatía con sus semejantes es nula.
Sí, estamos nuevamente en la cubierta del Titanic. Ese barco perfecto en el que murieron más pasajeros de tercera clase que de primera. El dinero o la influencia como recurso, como actuación vampírica en una sociedad por desgracia demasiado adormecida. Los empujones a los seres “minúsculos” por parte de los “grandes”, los botes salvavidas al servicio de quien los puede pagar. Y en medio de la tragedia, la orquesta sigue tocando para acompañar la farsa. Por ejemplo interminables tertulias en canales de televisión, que se han convertido en especialistas de la retransmisión de una pandemia, a menudo para intoxicar en lugar de informar. Cuando esto termine, no nos habremos convertido en mejores personas como se afirmaba al comienzo de la pandemia. Solamente habremos profundizado un poco más en el abismo de la condición humana, dejando una instantánea sobrecogedora que no augura nada bueno para el futuro. Al no ser, y nunca quiero perder la esperanza, que los ciudadanos responsables (la mayoría lo son) seamos capaces de dar un golpe de timón antes de que la última ola nos arrastre a todos. Así de simple, así de complicado

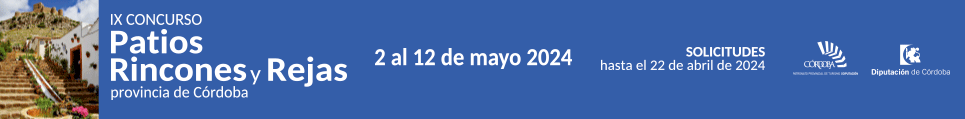






No hay comentarios