La noticia más importante de estos días poco tiene que ver con los sobresaltos anímicos del desequilibrado Trump, ni tampoco con una nueva campaña electoral acompañada de su ración de urnas. Todos los medios de comunicación, de cualquier tamaño y color, se han hecho eco del final de la serie Juego de tronos. Y no es para menos. Después de ocho temporadas intensas, setenta y tres capítulos, termina la serie más premiada, seguramente más vista, elevada – con justa razón – a los altares de la gloria. Una mezcla del lúcido y contundente Shakespeare y del vital creador de mundos y reinos, el siempre recordado J.R.R. Tolkien. Quizá con algunas gotas de cualquier canción de gesta medieval, véase por ejemplo La chanson de Roland.
Debo reconocer que me enganché tarde a esta fiebre que han vivido millones de personas en todo el mundo. Fue por influencia de la generación joven que, después de la emisión de la cuarta temporada, me impuse un menú intensivo de cuarenta episodios para recobrar el tiempo perdido. Y no he salido nada decepcionado del experimento. Ojalá me hubiera pasado lo mismo con otras cosas más tangibles. Estamos ante un compendio de talentos pocas veces reunidos en una obra de tanta extensión, que ha sabido mantener el pulso y el interés hasta el final; hasta ese último episodio del cual no vamos a hacer “spoiler” para no fastidiar a ningún espectador que no lo haya visto todavía, o cualquier aficionado del futuro. Más allá incluso de que algunos discrepen del final; incluso se habla de una petición para que se cambie. No es algo nuevo. Recordemos que Sir Arthur Conan Doyle recibió miles de cartas para que resucitara a Sherlock Holmes después de la caída en las cataratas de Reichenbach.
En la serie encontramos de todo, en abundancia: luchas de lo más variopinto, violencia en dosis a menudo extremas – pero nunca gratuita -, traiciones para llenar un catálogo, amor, odio, y otros sentimientos de los cuales los humanos somos capaces. Y sobre esa historia que ya se ha convertido en un clásico, la pregunta más importante: ¿Quién se sentará, al final, en el trono de hierro, símbolo del poder absoluto sobre los siete reinos? Vaya por delante que, como espectador, esa fue la menor de mis preocupaciones. Con el trono de hierro me ocurre lo mismo que con los sillones, sillas o taburetes, que algunos se disputan últimamente. La pena es que la mayoría de esos aspirantes, en la vida real, tenga un talento más bien escaso si los comparamos con ciertos personajes de esta sorprendente historia. Lo único que pido, en todos los casos, es que nadie me aburra. En eso me ocurre lo mismo que a Petronio en la película Quo vadis, cuando dirigiéndose a Nerón, le dice: “Te podemos perdonar tus maldades y tus crímenes, pero nunca que nos hayas aburrido con tu poesía y tu lira”. A esta serie, ya situada en lugar predilecto en la larga historia del audiovisual, por principio le pedía lo mismo, ser capaz de hacer el camino con la suficiente diversión. Ha cumplido con creces.
Estamos ante un conjunto, pocas veces visto, de talento e inventiva, de creación de mundos que, por muy fantásticos que parezcan, nos siguen recordando al nuestro. Multitud de personajes que encarnan como nadie la grandeza y miseria de la condición humana. Una realización sólida, en la que se han empleado a fondo unos directores motivados y unos guionistas capaces de mantener el interés a través del tiempo.
Juego de tronos quedará como un ejemplo de espejo ante el cual nos podemos ver, aunque parezca que estamos viajando por geografías imposibles, con personajes totalmente inventados, pero a menudo demasiado reales. Desde la Ilíada y la Odisea, del genial ciego Homero, ya quedaron trazadas las líneas maestras de lo que deben ser las grandes epopeyas, las grandes de verdad. Lo que no pueda entrar en ese lote se quedará como simples historietas para perder el tiempo.
Ha terminado, y quizá nos hemos quedado algo más huérfanos. Ya echamos de menos a ese descendiente de la casa Lanister, corto de estatura, aunque inmenso por su inteligencia. Nos vienen a la mente las imágenes de Invernalia, Desembarco del rey, o las Islas del hierro, como esos lugares por los que la mente seguirá viajando. Lo importante ha sido el camino, el recorrido, tantos días juntos, con grandes hombres y mujeres y no pocos villanos. Como la vida misma. Eso sí, con un envoltorio brillante, lejos de los grises que a menudo nos asaltan en lo cotidiano. Cualquier día, para no perder las buenas costumbres, nos adentraremos de nuevo en esos territorios en los que vivir supone luchar, y caminar es un ejercicio continuo sin pausas, ni dejar de estar vigilante. ¿Qué más se puede pedir?

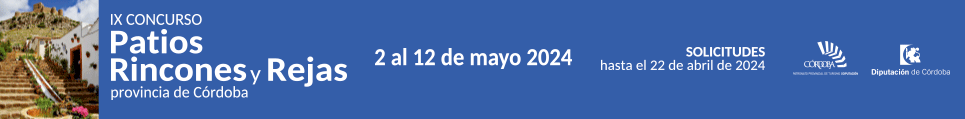






No hay comentarios