Querida Luci:
Te esperaba impaciente en la puerta del cole, como si no te hubiera visto ni abrazado desde hace semanas. Observaba a las (como yo) impacientes madres y abuelos y un nombre propio se coló y se paseó por entre los corrillos y comenzó a interpelarme: «¿Me conoces? Soy Sandra». Podía haber mirado para otro lado y el nombre habría desaparecido por entre los grupos de padres y abuelas. «Sí, sé perfectamente quién eres. Respondes al nombre de una chica, casi una niña, que solo ha podido vivir catorce años. Que ha dicho: ¡Basta! ¡No puedo más! Y se ha quitado la vida».
Y podía haber demandado al profesorado y a la dirección del centro un mayor celo y vigilancia sobre acosadores y acosada y recriminado a la inspección educativa su control insuficiente para combatir el acoso escolar. Podía haber implorado a los equipos especializados de psicólogos, pedagogos y médicos una intervención más eficaz, exigir (a esos magos sin magia) que cambiaran con un golpe de varita los hábitos y el pensamiento y las conductas de determinadas adolescentes.
Y podía haber exigido que se cumplan (¡Cúmplanse!) los protocolos antiacoso (necesarios, por desgracia, en nuestras escuelas e institutos) que combaten, hasta donde pueden, este cáncer oscuro que se ceba en niños y adolescentes, sin delatoras cabezas rapadas.
Y podía haber advertido acerca del peligro que suponen móvil y redes sociales veinticuatro horas al día… y podía haber insultado a las acosadoras y a sus padres… y podía haberme sumido en un pozo de dolor con la familia de Sandra…
Y un poco de todo eso se me abrazaba ahogándome. Mientras ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Sandra!… rebotaba en el interior de mi cabeza sin encontrar amparo ni salida y, junto al nombre propio, recordé dos adjetivos que contribuyeron a hundir a esta chiquilla: «Gorda» y «Lesbiana».
Aseguran que las escopetas las carga el diablo. Las palabras dejan de ser inocentes cuando las cargamos nosotros. ¡Todos nosotros!
Y todos y todas somos responsables (por acción u omisión) de que una palabra: «gorda», referida (entre otros matices) a la apariencia física de una niña, pronunciada con saña, se dispare como una bala con nombre propio.
Y todos y todas somos responsables (por acción o por falta de compromiso) de que otro adjetivo: «lesbiana», referido a la orientación sexual de un ser humano (de una mujer), que expresa sus capacidades para amar y gozar de su cuerpo, se convierta, con malas artes, en cinturón de explosivos sujeto al cuerpo de una chiquilla.
Querida Luci, por más lemas y campañas que exhibamos desde asociaciones, ONG, colegios o iglesias, resultarán hipócrita postureo si en nuestro actuar cotidiano no existe convencimiento y una actitud decididamente beligerante contra todo lo que signifique señalar, atacar, menospreciar, abochornar, machacar, hundir… y despedazar a una persona (a una niña) por ser o hacerla sentirse diferente: es indispensable plantarnos y gritar ¡Basta! ¡Se acabó! Mil veces cada día, si es preciso, para descargar de furia las palabras.
Y es urgente aprender a desactivar, a eliminar la carga de odio y desprecio que, como metralla, hemos sumado a demasiadas palabras, de lo contrario, seguiremos soportando la vergüenza de nuestra complicidad con el crecer de una lista de nombres (detrás había vidas) en la que todos sus integrantes hubieron de gritar (en silencio): «¡Se acabó!», por culpa de palabras que matan.
¿Quién será el siguiente de la lista?
Siempre tuyo y contigo diferente, diferente, diferente.





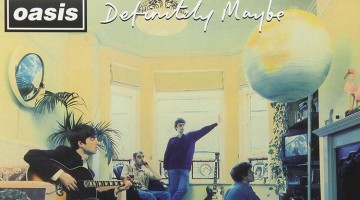


No hay comentarios