Querida Luci:
Una vez, mucho antes del advenimiento de estos extraños tiempos que nos amparan, recibí la noticia de que, aproximadamente, en el plazo de un año debía acudir a Madrid a una celebración familiar y que la comida tendría lugar en local de cierta finura. La cuestión no planteaba excesiva dificultad: Chaqueta, corbata, etc. La complicación apareció cuando -información apócrifa- conocimos que gambas o langostinos formarían parte del menú y que el referido marisco había de comerse, indefectiblemente, ayudándose de cuchillo y tenedor.
En mi casa no se comían gambas ni langostinos todos los días ni siquiera una vez por semana… En consecuencia, hubimos de aplicarnos para, en las contadas ocasiones que nos quedaban previas al evento, aprender a maridar el rosáceo marisco con los citados cubiertos. Allí no se iba a engullir gambas sin más, sino a ingerir crustáceos decápodos cocidos sin que se notara demasiado que éramos de pueblo. La nueva normalidad se prolongó durante varios meses en los que adquirimos técnica y destreza suficientes para no señalarnos demasiado. He de reconocer que, terminado cada entrenamiento, quien te escribe (entonces joven y mucho más irresponsable) cogía con los dedos las cabezas de los decapitados crustáceos dispuestas en el margen del plato y las chupaba sin contemplaciones.
Hace unos días, asistí al concierto que los Potato Head Jazz Band ofrecieron en Pozoblanco. Una cosa es imaginarlo y otra, bien distinta, vivirlo. Fuimos de los primeros en llegar. Sin nueva normalidad hubiéramos sido además de los últimos. El ruedo, ocupado de sillas perfectamente alineadas, recordaba a una graduación pija o a una boda de comedia americana más que a un veraniego concierto de pueblo andaluz, en coso taurino -¡Cómo hemos cambiado!- A pesar de la mentalización previa, desde que iniciamos el paseíllo las mascarillas se agigantaron como pañuelo de bandido en atraco a sucursal bancaria del viejo oeste y la distancia de seguridad se me antojó un abismo insalvable, por más animoso que uno pudiera mostrarse, por más empeño que pusieran (que pusieron) los seis Potatos y por más que se cuidara la organización: un gran número de personas cada una en su puesto, con una misión específica que cumplir, velando para que los asistentes gozaran las mayores cotas de seguridad.
Disfrutamos –con impecable sonido- de virtuosos solos, acompañamos con palmas a compás, cantamos algún estribillo en inglés de andar por casa,… y sentimos muy lejos a aquellos que tenemos cerca. En una preciosa noche de agosto, mirando a mi alrededor el escaso público, los esfuerzos tremendos de unos músicos que, además de regalar su talento y desarrollar oficio y pasión, lucharon contra el miedo con piel de frío y un equipo de acomodadoras, seguridad, limpieza, protección civil,… que, con disciplina y eficacia, le echaron una mano al ángel de la guarda. Mirando todo eso, uno se pregunta si valía la pena salir de casa para asistir a un espectáculo que recuerda poco – ¡Salvo en la bendita música en vivo, sin trampa ni cartón! – a los de hace apenas medio año en la Casa del Pozo Viejo.
Querida Luci, alguno halló sus motivos para no acudir a la reunión de Madrid y seguramente tenía razón: ¡Las gambas hay que comerlas como se ha hecho toda la vida, con las manos y chupando cabezas! Aunque, bien pensado, se perdió un animado viaje familiar en autobús, la alegría de reencontrarse con los parientes, la emotiva celebración,… y la ingesta de un buen marisco que, siguiendo unos mínimos de cordura y cierta clase (que todos encontraremos si rebuscamos en los bolsillos) no resultó para nada traumática y, dadas las horas en que aconteció, como dicen por aquí, fue más de pensar que de hacer.
Cuando volvía a casa, paladeando el jazz antiguo de los Potato, me vino al pensamiento aquella lejana celebración de Madrid. No creas que te lo cuento para frivolizar o quitar trascendencia a las situaciones que vivimos y viviremos en esta resaca de la Covid. Es que, de pronto, comprendí que la mal nombrada nueva normalidad implica, de momento, renuncia, cambio de hábitos y, desde luego, borrar de nuestra cabeza durante una larga temporada expresiones como: “¡Siempre se ha hecho así!”
Los seres humanos poseemos una capacidad, gracias a la cual la humanidad ha llegado hasta donde nos encontramos ahora. Esa capacidad se llama adaptación y de manera individual y colectiva no nos queda otra que ejercerla. Podemos optar por lo que llaman síndrome de la cabaña y recluirnos por miedo a lo que suceda en el exterior o esforzarnos en aprender a sobrevivir. Este aprendizaje (puedes llamarle vida) implica asumir riesgos (¡Que habrá que minimizar!) pero, sobre todo, soltar lastre: Aprender, hoy más que nunca, es desaprender.
La noche guardaba su última lección: Solo cuando al final del concierto los seis músicos se pusieron en pie para saludar, conocimos que al batería, Luis Landa, le falta la pierna izquierda. Abrazados y descansando en algo que les une: sus seis piernas derechas, entre bromas, los Potato Head se despidieron del público. No sé si habrá de ser a ritmo de jazz, con inmutable disposición y orden geométrico de las sillas,… o comiendo gambas con cuchillo y tenedor. Allí estaré porque, a mí, esto de nueva normalidad me suena mucho más a Nueva Oportunidad, que no quiero perderme.
Con distancia y mascarilla, pero siempre tuyo.

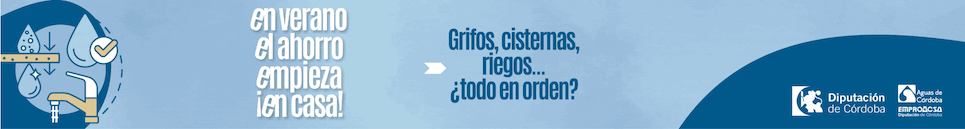






No hay comentarios