Por la Cívica (Asociación Cívica Hinojoseña)
“Abril es el mes más cruel”, o al menos así lo sentenciaba T.S. Eliot en el íncipit de La tierra baldía. El poeta estadounidense nacionalizado británico afirmaba que abril, con sus lluvias y el adviento de la primavera hace brotar una serie de actos de vida que pueden llevarnos a olvidar lo estéril del mundo que nos rodea, dándonos una ilusión de falsa realidad. T.S. Eliot compuso La tierra baldía en Londres en 1922, si la hubiese compuesto en cualquier zona rural de la España contemporánea probablemente agosto habría destronado a abril como mes más cruel.
En efecto, si hay un mes que por excelencia se erige en la materialización de los espejismos que atañen al mundo rural español, ese es agosto: agosto que con sus visitantes hace revivir el bullicio que otrora se hacía sentir en las calles desiertas el resto del año; agosto que insufla clientes a comercios que, en ocasiones, a duras penas consiguen obtener beneficios los otros once meses; agosto que trae a esos visitantes que cantan con sempiterno hartazgo (para quien los escucha, claro está) y sin apearse de su púlpito de urbanitas las indecibles virtudes de la vida del campo y las cuitas de la urbe, cuales pastores arcádicos postmodernos con looks pseudocampestres de marca y gafas de pasta. Es cierto que no pocas veces el deseo de los anfitriones rurales de que los visitantes descansen y se relajen en sus momentos de ocio y vacaciones es el principal responsable de este último comportamiento, y una prueba irrefutable de ello es el sinfín de ejemplos con los que en los últimos tiempos determinados ayuntamientos rurales deciden disneylandizar sus calles para atraer a visitantes con supuestas ferias o eventos tradicionales que pertenecen a una tradición que en muchas ocasiones no ha existido nunca más allá de la imaginación de los regidores.
Lo que los Salicios y Nemorosos hodiernos desconocen (y además ninguna feria tradicional les explica) es lo que la vida en estas Arcadias conlleva una vez que ellos han guardado las maletas en sus altillos correspondientes y han dejado la tierra prometida, en el mejor de los casos a veces, hasta Navidad. Y es que con septiembre, y con una falta de piedad pasmosa, desaparece todo lo que brotó en agosto y se inaugura una larga travesía durante la cual la vida rural tiene bastante poco de envidiable. Mientras los escaparates de la ciudad inauguran nueva temporada y la televisión –que afecta a todos por igual– nos repite que la vuelta al cole y al trabajo se acerca, este retorno cíclico en el ámbito rural conlleva otras consecuencias menos susceptibles de ser retratadas por anuncios de grandes almacenes o de bollería industrial para el consumo en el recreo: conlleva despedidas dolorosas de seres queridos que, en ocasiones, se vieron obligados a marcharse en busca de un futuro mejor o, simplemente, de un futuro; conlleva a jóvenes que vuelven –o empiezan– a depender del transporte público para poder acudir a sus centros de estudios ante la imposibilidad de seguir estudiando en sus localidades; conlleva que familias tengan que recurrir a esos ahorros que han ido acumulando durante años para que sus hijos puedan seguir formándose en las ciudades; conlleva la vuelta a una rutina de sacrificio físico y psicológico para quien trabaja en el campo y observa el cielo con preocupación impotente; conlleva, en definitiva, muchos más y más arduos sacrificios de los que alguien acostumbrado a vivir en una ciudad podría soportar sin venirse abajo.
Vaya por delante que quien firma estas palabras ha pasado la mayor parte de su vida en la ciudad, por lo que huelga decir que esto no pretende ser una diatriba contra los visitantes agosteños que, en la inmensa mayoría de los casos, no vuelven a otro lugar que no sea su casa y que, al margen del respiro económico para los pueblos, son motivo de infinitas alegrías de otras y más importantes índoles. No obstante, precisamente porque en numerosas ocasiones este viaje al pueblo es un viaje de vuelta a las propias raíces, tal vez debería conllevar una implicación mayor con el entorno, con sus habitantes y con los problemas de estos.
Buena parte de los habitantes de nuestras ciudades desconocen los problemas inherentes a la vida en las zonas rurales o les otorgan una consideración menor. Es un hecho fácilmente constatable –y una verdad universalmente reconocida– que aquellas personas que viven en áreas rurales disfrutan de menores oportunidades que los habitantes urbanos en muy diversos ámbitos, y la situación empeora en aquellos casos en los que los municipios distan de ciudades que puedan actuar como catalizadoras de estas necesidades. Las zonas rurales difícilmente son autosuficientes en cuestiones educativas, sanitarias o simplemente comerciales, y en cambio buena parte de la población ignora estas carencias. Quizás la prueba más descorazonadora de ello sea que mientras la España rural sigue desangrándose en términos demográficos nuestro país carece de una conciencia colectiva acerca de esta problemática, algo que sería un factor primordial para que la situación tuviese visos de mejorar en el futuro.
Asimismo, cabe recordar que, al margen de por respeto a nuestros orígenes –si el motivo pudiese parecer a alguien nimio o remoto– la dignidad de las zonas rurales es fundamental en términos económicos. Una sociedad exclusiva o eminentemente urbana difícilmente será sostenible, puesto que –aunque no haya que caer en la simplicidad del binomio “pueblo=campo”– sectores tradicionalmente vinculados a estas áreas, como el agropecuario, son de capital importancia para nuestras vidas.
En definitiva, estimados ruralistas estivos y de asueto, seguid disfrutando de vuestras arcádicas escapadas, pero aprovechadlas también para conocer más a fondo la cotidianidad de las gentes que os acogen y la verdadera esencia de los parajes que visitáis; sed conscientes de sus carencias y a vuestra vuelta a las urbes hablad de ellas con el mismo ímpetu con el que mostráis vuestros selfies o con el que narráis las bienaventuranzas que os ha procurado el trinar de los pájaros al despertar. De lo contrario, en un futuro tal vez no demasiado distante, aunque sin duda trágicamente apocalíptico, muchas de las escenas que atesora la galería de imágenes de vuestros móviles solo serán patrimonio de la arqueología de la memoria y quizás –dado que la memoria es tremendamente subjetiva– pasen a convertirse en pasto de ferias tradicionales.

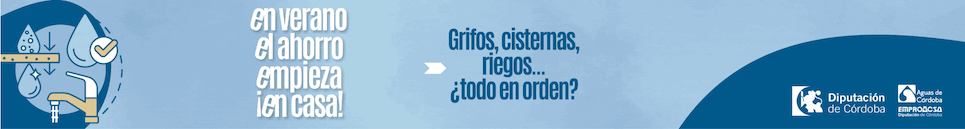






No hay comentarios