Leí en uno de esos editoriales que pueden marcar a uno que, quizás, a lo máximo que puede aspirar una persona al llegar al final de sus días, es a hacerlo con la menor cantidad de reproches posibles. Mi tío se marchó (siguiendo la estela de sus dos cuñaos) sin hacer ruido, en una réplica de lo que fue su vida. Sencillo, prudente, humilde y trabajador. Bueno. Siempre a un palmo de mi tía, de la que era inseparable, como uno de esos packs indivisibles. Ella era su vida y él la de ella.
Mi primer recuerdo suyo tiene lugar en la terraza de un bar cualquiera, pongamos El Banana, en la calle El Toro. Y entran en juego sus chistes secos —junto a los gusanitos que siempre nos compraba–, al principio malos, luego regulares y, finalmente, geniales. En nuestra barbilampiña adolescencia, de riguroso desaliño, a la inquisitorial consulta «¿Niños, vosotros no sois de aquí, verdad?» Le respondíamos entre carcajadas, sacando pecho: «Hemos venido a pelarnos». El pasado miércoles, con apenas aliento y mediando varias horas entre mi última visita y la de mi hermano, sin pedirlo, nos despidió a ambos al grito de «¡Tarugo!». Aprobándonos y, de paso, cerrando el círculo. Por si aún quedaba algún reproche. Con esa eterna mueca, incompleta carcajada, ahora suya, se largó discretamente a echar la partida en esa mesa donde sus cuñaos le tenían reservada silla.

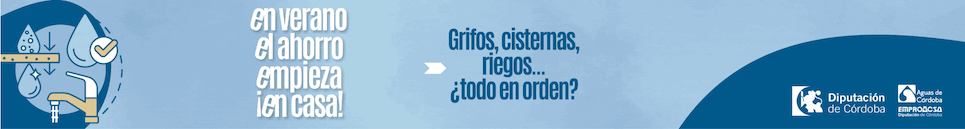






No hay comentarios