Por Juan Andrés Molinero Merchán
Un tanto arrastrados por el cariño de los nuestros, que nos dejaron, engalanamos los cementerios como jardines paradisiacos. Movidos, no cabe duda, por el sentimiento frustrante de vidas perecederas que vienen muy definas por la muerte, que se asienta en nuestras existencias como auténtica verdad; a pesar de la panorámica triunfalista que define nuestro mundo. Una visión antagónica, en forma y contenido, frente a la mirada tradicional. Hoy se ensalzan como jardines de vanidad los campos santos en los días de los Santos y Difuntos. Como bien sabemos, es flor de un día, marchita y perecedera porque el invierno es acuciante. Tal vez ahí se encuentre precisamente el mayor simbolismo de la onomástica (hábilmente tomado por la Iglesia Católica), completamente en relación con la renovación de la naturaleza que muere definitivamente (en estos momentos) para regenerarse de nuevo en primavera, con nuevos brotes de vida. Magistral lección que ofrece la naturaleza que nos envuelve, de la que formamos parte inequívoca. La muerte ha sido siempre el elemento definitorio de nuestra existencia. El reverso de la vida, con la que forma una única moneda. Ningún tema ha sido tan acuciante en la Historia como ella. Desde los primeros momentos de la Prehistoria se ensalza como una de las mayores preocupaciones de la humanidad. Es sin duda el elemento que define al ser humano como tal, con consciencia de su desaparición, como construcción cultural, toda vez que genera las manifestaciones más importantes desde los primeros tiempos. La conciencia del ser se adivina desde muy temprano en esos primeros homínidos que no entienden-y empiezan a entender lo que es la vida con el trasunto de la muerte. A lo largo de nuestro periplo existencial histórico se ha elevado el tema a los mayores rangos como condicionante indiscutible de las grandes civilizaciones. Nada o muy poco se entendería de la civilización egipcia sin el marchamo de la otra vida y el sentido cosmogónico que crean para solventar el problema. Nada o muy poco entenderíamos también del mundo clásico si no se entendiera su filosofía, bien distinta de la anterior, de ver de otra manera la desaparición humana; también con abultado aparato monumental (en Grecia y Roma). Asimismo la cultura occidental y oriental se definieron –en sus principales estructuras políticas e ideológicas– bajo el marchamo imperativo de las religiones y el concepto primordial de la muerte: tales son los casos ejemplificativos del mundo medieval cristiano, completamente mediatizado por la Iglesia y por el tema que nos ocupa; o el imperio chino oriental que también nos deja petrificados cuando apreciamos en sentido profundo el gigantesco enterramiento de los guerreros de XI-An (ss. VI y V a. c.), con más de ocho mil efigies sepultadas. Se trata de una misma panorámica universal que deja muy clara la esencia de la vida a través de su espejo retrovisor.
Nuestra literatura más cercana, en sus basamentos culturales más amplios, nos enseñó desde bien pequeños con diferentes registros que la vida tiene una única interpretación, con lecturas diferentes. Lo demás son artificios y fuegos de fogueo. Prácticamente todos conocemos de corrido aquellas amenas coplas de Jorge Manrique que con estridencia recitamos en nuestro interior, con la elocuencia del hijo que en maravillosos versos sentencia aquello de “Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando (…) No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar…”. Mayores estridencias sobre el tema recordamos con los pinceles de Valdés Leal (1622 – 1690) en su tema de “Alegoría de la Vanidad (1.660)” donde rubrica la muerte con descarnada verdad con la calavera, medallas y monedas…, que nos llevan de forma directa a la más profunda de las reflexiones sobre las riquezas y placeres de la vida (poder, fama, sabiduría…). Qué decir de las manidas recurrencias, que todos los años escuchamos, de Don Juan Tenorio de Zorrilla (iconoclasta e irreverente…, arrepentido), que acude sin falta a los escenarios a primeros de noviembre; el culto a las ánimas que, a partir de la conversión, se encaminan al cielo arrastrando a Doña Inés con su amor al más pendenciero y descreído hombre de la tierra. Quién no recuerda a ese Cadalso (1.741-1782) que nos trasporta al cementerio (“Noches Lúgubres”, 1.789-90 ) para presentar con magistral mirada la amistad de quienes se reconocen en el sufrimiento y en la desesperación, donde el dolor no puede tener ningún remedio. Solamente la sensación de hermandad a partir de la amistad puede consolar. Infinidad de lecturas nos da el tema de la muerte que hoy celebra el orbe occidental con fricción. Más allá de los afectos, que indudablemente nos conmueven, seguimos prisioneros de la más profunda de las reflexiones humanas. Nada hay más contundente en nuestro pensamiento (aunque ahora, en nuestra era, sea cada vez más oculto y esporádico) que la vida-muerte, que viene suscitada por esas visitas al campo santo donde, como bien dicta la ironía de la vida, viven los justos en un campo lleno de igualdad, libertad y sin levantar la voz unos más que otros. De nada sirven ya las vanidades de otro mundo. La democracia se ha impuesto en el último momento.

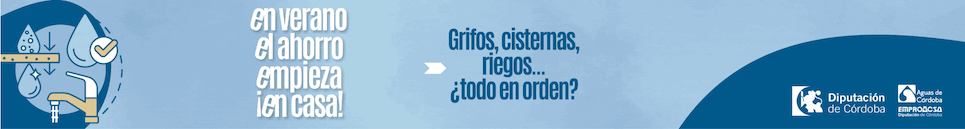






No hay comentarios