Los días delos Santos y Difuntos constituyen para el orbe occidental un hito destacado en el calendario. La participación mayoritaria en una misma religión desde hace milenios sentencia principios culturales que difícilmente se pueden soslayar. Nada extraña que en estos días de otoño, cuando se regenera la vida en la naturaleza, se hayan fijado las celebraciones de la muerte, que para el citado credo católico es también vida eterna. La habitual visita a los cementerios y la memoria de los seres queridos, sembrada de afectación y dolor, se convierte en un ritual que realizamos improntados por la tradición secular. Eso es lo más íntimo y personal que representan estas jornadas de duelo y tristísima memoria. En lo más doméstico y materialista representa la visita de un espacio que constituye el escenario de la muerte, del entierro y desaparición de unos ancestros de los que anhelamos guardar memoria y hacer prevalecer en el tiempo.
Mantenerlos vivos en nuestro pensamiento y celebrar su existencia espiritual ofreciéndoles –como he dicho en algunas ocasiones– jardines paradisiacos (inmensos ramos de flores vivas, refulgentes…), en chirriante paradoja con la verdad más contundente. Así conmemoramos la vida y la muerte, convirtiéndose los cementerios en la casa de todos, porque indudablemente es la morada más vívida del pasado y del futuro, con vigencia permanente durante generaciones. Con esta realidad acuciante se entiende bien que los cementerios sean también uno de los mejores documentos que proyectan la Historia de los hombres, pueblos y culturas envolventes.
Años hace que en los emporios urbanísticos más grandes vienen utilizando los cementerios como reclamo turístico al arrimo de notorias presencias de poetas, filósofos, políticos o artistas; cualquier guía al uso nos recuerda con mucha sonoridad las necrópolis de Egipto, con una cultura subrogada por la muerte, el campo santo francés de Père Lachaise (con figurones como Moliere, Delacroix, Chaplin, Oscar Wilde y Jim Morrison..) o el sempiterno y siempre fílmico Cementerio Nacional de Arlington (Estados Unidos); igualmente en España los afamados y mediáticos cementerios como el “Inglés” de Málaga o el de Montjuic y Poblenou (Barcelona) con sus efigies artísticas y recuerdos memorables. En los mismos términos de acreditación histórica miramos también el Cementerio de Pozoblanco.
La visita más aséptica del campo santo actual de Ntra. Sra. de los Dolores nos recuerda la imponente arquitectura finisecular (1.888) del arquitecto cordobés Rafael de Luque y Lubián (n. 1.827), que proyecta y ejecuta una obra modélica de su era, con un fachadón que marca estilo y recoge las innovaciones ideológicas de tiempo, con una capilla central y doble entrada de acceso para entierros civiles y católicos. En el interior todo es Historia. En el intradós del muro izquierdo de fachada aún reposa, como legado olvidado, la espadaña del viejo cementerio (1.808) de la calle de Santa Catalina, frente a la Cruz de Arévalo, que desde comienzos del s. XIX cumplió como primera necrópolis (fuera de la iglesia) y exhibe en su frontis el símbolo universal de la muerte, con el manido sotuer (aspa) de huesos que el vulgo traduce con celeridad suprema en aquello de “La muerte pelá”. Por los senderos del cementerio preñados de Historia nos topamos a cada paso con referencias, ineludibles, como aquella primera lauda mortuoria de Dª. Manuela Galán Vega que tuvo el ácido honor de ser la primera enterrada (24 de septiembre de 1.888) con los gastos pagados por el Ayuntamiento, con entierro, sepultura de fábrica y lápida; así como el correspondiente acompañamiento de la banda de música y llevada de cintas del féretro por cuatro concejales. Entre los vestigios más antiguos del primer tramo del cementerio aflora el recuerdo del desgraciado Francisco Solano Pérez Zafra, que en el verano de 1899 consagra uno de los capítulos más trágicos de la Historia de Pozoblanco: es un pobre y desgraciado ladronzuelo de 26 años de la campiña que saquea y asesina a un matrimonio de feriantes que habían estado en la villa la noche del 5 al 6 de octubre de 1897, siendo finalmente detenido, juzgado y ejecutado a garrote vil en el arroyo hondo.
Muy cerca de aquél recuerdo se encuentra el resuello de los alcaldes de entonces (Don Cristóbal de Sepúlveda…) durmiendo el sueño eterno de los justos, así como Ilustres figurones de la política nacional como Don Andrés Peralbo Cañuelo, santo y seña del liberalismo de la Restauración y su impositivo caciquismo, junto a su esposa Dª. Encarnación Muñoz Cruces (de buena memoria, denominada para el vulgo la “Excelentísima”). Más allá declaman en las galerías más añejas los gritos de libertad de Esteban Cantarero Gallego, que según consta murió defendiendo la libertad en 1.937; también los magnates de la política provincial, como Don Guillermo Vizcaíno, al que rubricaron con honores en el callejero pozoalbense, o el avezado secretario e insistente Don Juan Herruzo Rodríguez (propietario de la Casa de las Obispas) que tanto luchó (escribiendo) por la hechura de la carretera de Villaharta. Allá al fondo, silenciosos espacios sepulcrales (con y sin monumento) de la trágica contienda civil, que sin mirarse a aún a la cara son elocuentes de la Historia de la ciudad. Atrás dejo la memoria en lápida de mármol negro del avezado galeno Don Rafael Bueno Arnalte, de tanto recuerdo en el imaginario popular por ser padre de una saga de avezados profesionales de la medicina y el emprendimiento. En silencio y al arrullo de la memoria abandono esta casa de todos en la que los difuntos hablan con lengua muy viva.

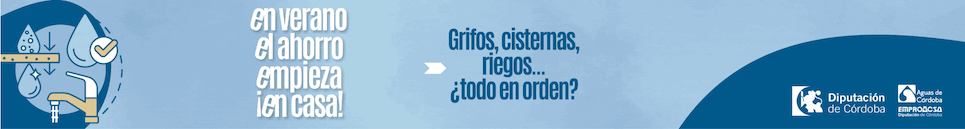






No hay comentarios