«Vamos a entrar, probablemente, en el mayor cementerio del mundo, así que les pido que nos comportemos con el debido respeto». Esas fueron las primeras palabras que escuché cuando visité el pasado mes de abril lo que durante la Segunda Guerra Mundial fue el campo de concentración de Auschwitz. Después de ese recibimiento el mítico Arbeti match frei -el trabajo os hará libres- un sarcasmo fundido con hierro y probablemente grabado a fuego en la cabezas de quienes tuvieron el infortunio de acabar en aquel lugar que hoy consigue que apenas intercambies palabra durante las tres horas y media que tardas en completar el recorrido.
Un recorrido que te conduce por barracones que se han convertido en «museos» que intentan mostrar a los visitantes un ápice de lo que pudo ser la vida en Auschwitz. No creo que tengamos la capacidad de imaginar tanto horror. Barracones llenos de fotografías de personas a las que quitaron la identidad uniformando y clasificando con una insignia (estrella) que les condenaba de una u otra forma, más si eras judío. Barracones llenos de espacios con enseres personales que les dejaron de pertenecer en el momento que pusieron un pie en territorio polaco. Barracones llenos de maletas, zapatos, gafas, ropa y uno de los que más impresiona, de cabello humano, precisamente el único que no dejan fotografiar. Demasiada intromisión en la intimidad de aquellos a quienes intentaron despojar de su dignidad de seres humanos.
Auschwitz I te revuelve las entrañas, consigue dejarte muda, sentirte culpable de tener la misma condición de humanos de quienes permitieron y llevaron a cabo un plan que tenía como único fin aniquilar. Solo uno de los barracones que se visitan se mantiene como en aquel entonces, acercándote a las celdas de castigo, al lugar de «descanso» donde decenas de hombres intentaban respirar hacinados. Atrás dejas la sala de los experimentos que se realizaban con mujeres y niños. La verdad es que atrás quieres dejarlo todo, también el lugar de ejecuciones conjuntas que contemplas en medio de un silencio que siga siendo sepulcral a pesar de los cientos de personas que cada día pasan por esas instalaciones.
La única cámara de gas que queda en pie es la última parada de un viaje que te sumerge en lo peor del ser humano. Se acaban las palabras para describir tanta locura y tanto sufrimiento. Pero todavía queda un largo trecho, todavía queda un viaje hasta Auschwitz II también conocido como Birkenau o lo que es lo mismo los raíles de la muerte. Un campo de concentración aún más grande donde los railes de las vías del tren terminaban en las cámaras de gas, ya destruidas por la rápida acción de los nazis antes de la liberación del campo de concentración. Tengo una imagen clavada, el lugar donde los prisioneros hacían sus necesidades fisiológicas más básicas, una hilera de letrinas continuas que terminaban de «quitarte la dignidad» porque no podías ni tener intimidad en estos momentos. Y aquellos prisioneros rezando para que les tocará trabajar en esos barracones porque eran lugares donde apenas aparecían los oficiales de la SS por miedo al contagio de enfermedades.
Después emprendes un viaje de una hora en autobús que te devuelve a la hermosa Cracovia, pero el viaje ya es otro. El pasado martes se cumplieron setenta años de la liberación de Auschwitz y cada testimonio que escuché y leí de los supervivientes me hizo viajar a un lugar que a mí me impresionó, como al mundo entero, como uno de los lugares de las infamias que se perpetraron durante el holocausto, pero que ellos sufrieron y padecieron. Como es evidente, resulta imposible ponerse en el lugar de quien tanto sufrió pero no quería dejar pasar la ocasión para rendir mi pequeño tributo a quienes tuvieron la esperanza y la suerte de sobrevivir al mayor de los infiernos y a quienes le arrebataron su vida y su alma allí. Auschwitz debería ser casi una visita obligada aunque sea para recordar de lo que es capaz hacer el ser humano.

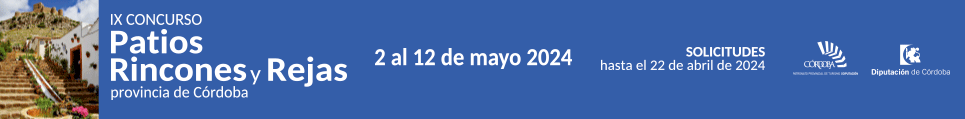






Relacionado, creo que interesante para quien se quiera informar por diferentes vías de la realidad, ya que no se ha hablado por aquí de la «muerte» del soldado español en el Líbano.
http://www.boards2go.com/boards/board.cgi?action=read&id=1422689563.93505&user=fas
Destaco la frase:
«… vemos como Israel se pasa por el forro de los huevos cualquier acto, reconocimiento o gesto de la sociedad española/occidental hacia su pueblo. Justo un dia antes, hubo actos en Europa y en España, presididos, pòr la mas alta figura del estado, nada menos que por SM D Felipe, lo cual les importó un auténtico carajo a la hora de matar a un soldado de un país que justo unas horas antes les homenajeaba…»