De largo y postinera, con ostentosidad, se ha puesto la Inteligencia Artificial (IA). En los últimos años y meses se vienen prodigando voces estridentes sobre la eclosión del avance tecnológico en este extremo. Constituye el resultado evidente de los avances de la tecnología de la comunicación por doquier. Todo, absolutamente todo está mediatizado por las nuevas herramientas y funciones de los medios tecnológicos más avanzados, que a diario utilizamos con prodigalidad con ordenadores y telefonía móvil. Nuestras vidas han cambiado: economía, relaciones sociales, formas de poder, etc. La transformación acuciante en la denominada Inteligencia artificial constituye un paso más. Parece que empieza, según se vislumbra, a reemplazar al hombre en el rasgo más definitorio, que es la inteligencia. Pudiera parecer un avance más en la secuencia de progresos de nuestra producción evolutiva (invenciones, revolución industrial…), y lo es, pero realmente constituye un eslabón cualitativo de mucha trascendencia. Desplazar nuestra inteligencia, o hacer lo mismo que dicen algunos, no es tema baladí. Es de lo que hablamos.
El punto de partida (debate o discusión) supone la confrontación de las máquinas con nuestras potencialidades humanas. La inteligencia es una capacidad nada definible, porque no se trata simplemente de conocimientos de almacenamiento, resolución de problemas científicos (matemáticos, físicos…) o manejo de lenguajes de diferentes campos. Es mucho más. Las nuevas tecnologías e inteligencias artificiales, que empiezan a pulular por nuestros ordenadores y móviles, avanzan por ese camino de arbitrar soluciones inteligentes en razón de almacenamiento de datos y sistemas de pensamiento análogos a los humanos. A mayor información disponible, mayor capacidad de asociación, relación, análisis (ordenación, clasificación…) e interpretación de códigos y mensajes. Eso no cabe duda. A la vista queda que la IA ofrece un manantial de respuestas, propuestas y soluciones. Los algoritmos matemáticos bailan con los datos almacenados, ordenan y seleccionan de maravilla. Resuelven en cierta manera propuestas. Deslumbran siempre, a priori, y son de no poca importancia. A diario lo vemos en las simples recurrencias de los buscadores al uso.
Sin embargo –no nos engañemos–, los ordenadores y máquinas tecnológicas no son personas (entiéndase: son un producto). No lo son en lo más neto e intrínsecamente humano. Al menos en eso que consideramos lo más válido que nos caracteriza en rasgos de singularidad, creatividad y afectos. El ser humano (la humanidad) conforma un mundo único, en cada uno de nosotros, de identidad y distinción sobre los demás. La inteligencia artificial responde a patrones, secuencias, miles de datos almacenados, pero no es creativa en los términos en que respondemos cada uno de nosotros (aunque sepan las máquinas más cosas que nosotros y resuelvan problemas). No somos simples bloques de almacenaje, aunque necesitemos los datos y nos vengan de maravilla. Los humanos estamos conformados, por decirlo de alguna manera, de un conglomerado difícil de replicar por los millones de parámetros que nos definen y constituyen. Viejos son ya los planteamientos avezados que definen la inteligencia emocional (por decir algo) que clarifican lo mucho que influyen los estados de ánimo, afectos y relaciones en nuestras resoluciones diarias.
Nadie duda de la fuerte imbricación del factor afectivo en la inteligencia. Resulta elocuente que nuestra inteligencia se encuentra mediatizada diariamente por un sinfín de parámetros (para bien y para mal, positiva y negativamente) en las soluciones que damos a los problemas de diferente índole. Nuestro pensamiento (forma de pensar) es permeable a miles de parámetros (no solamente afectivos), y nuestras respuestas son incalculables e impredecibles. En sentido contrario, en lo que nos ocupa (IA), fácilmente se puede apreciar que las nuevas tecnologías resuelven mucho y bien (o no tanto), pero partiendo siempre de materiales almacenados y operaciones resueltas con formulaciones previamente definidas. Es un pensamiento adocenado. La IA ni huele ni toca una flor, ni sabrá nunca de verdad cuál es su olor, aunque la defina como nadie y reitere las sensaciones teorizantes de miles de humanos.
Las respuestas más importantes que tiene que ofrecer el ser humano a su existencia, las más satisfactorias, se le escapan de su espectro de conocimiento y análisis, porque nuestras esencias no están tecnologizadas (las máquinas ni tocan, ni huelen, ni sienten, ni piensan…). Somos entes mil veces más complejos que la IA, completamente distintos y sin patrones fijos, porque eso es lo que nos diferencia y da identidad. Aunque pudiera parecer lo contrario (muchas veces, y se empeñen muchos en ello), no somos unidimensionales. Todo lo contrario: somos únicos, un prisma poliédrico imposible de copiar, al menos en la inteligencia. Si entendemos bien lo que nos define y da identidad.

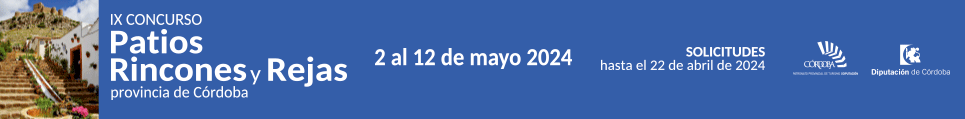






No hay comentarios