In memoriam de Juan Aperador Castaño
“Carne de yugo, ha nacido
más humillado que bello,
con el cuello perseguido
por el yugo para el cuello…”
Se nos están muriendo los niños yunteros. Esos niños y niñas que nacieron en los años treinta y cuarenta (y también antes), que vivieron su niñez atados a una tierra descontenta y un insatisfecho arado, tal y como magníficamente los retrató el -para mí- mejor poeta español de todos los tiempos, Miguel Hernández. Niños nacidos en una época donde el hambre en el campo andaluz era algo más seguro que la muerte y donde un trozo de pan y un poco de tocino era el manjar más delicioso que podían echarse a sus hambrientos estómagos. Niños serios que fueron hombres serios a fuerza de apretar las mandíbulas y tragarse los sapos de tantas injusticias. Niños que antes de echar los dientes ya estaban codo con codo con sus padres trabajando de sol a sol para los señoritos y terratenientes, por un sueldo de miseria, cuando no solamente “mantenidos”, sin cobrar, solo por la comida, muchas veces escasa y mala.
Mi padre, Juan Aperador Castaño, fue uno de ellos. Podía haber sido todo distinto, pero el destino cruel no lo quiso. Su tío, el hermano de mi abuela Adoración, Francisco Castaño Gálvez, fue alcalde de El Guijo durante el año 1937, cuando Pozoblanco era brutalmente bombardeado un día sí y otro también por la aviación nazi y fascista del asesino pendenciero Queipo de Llano. En aquel pequeño pueblo y en esos años, gracias a él y a otros como él, se refugiaron muchos pozoalbenses huyendo de las bombas, compartiendo con sus habitantes sus penas y alegrías. Poco después, en el año 1938, nacería mi padre y un año más tarde los de su clase -los de la mía-, los niños yunteros, perdieron la guerra y lo que es más triste, perdieron la esperanza.
Una mano negra y brutal cubrió el país y lo llenó de hambre, miseria y represión. La cruz y la espada se impusieron sobre las ruinas de la República, como dijo el sabio Eduardo Galeano, sobre todo en Los Pedroches, zona que fue leal al legítimo gobierno de la República hasta el final de la guerra. Son los años de la niebla que tan bien retrata Alejandro López Andrada en la novela del mismo nombre. Y se inició el peregrinar de su familia, de chozo en chozo, ayudando a su padre junto a sus hermanas, desde que comenzó a andar, en su oficio de pastor con un rebaño que, por supuesto, no era de su propiedad.
El destino cruel volvería a cruzarse en su camino una aciaga noche de diciembre de 1948 cuando la Guardia Civil se llevaba a su padre, mi abuelo, Juan Aperador García, y a dos vecinos de chozo, acusados de colaborar con el maquis. Ley de fugas y entierro clandestino en una fosa común en el cementerio de Pedroche. A la familia ni una palabra del lugar de su enterramiento. Creo que desde entonces mi padre comenzó a morir un poco, lentamente.
Si hasta entonces la vida había sido difícil, ahora una viuda con cuatro hijos pequeños, en una tierra abatida por la miseria como lo fue nuestra comarca a finales de los años cuarenta…, se pueden imaginar. Refería mi padre -que hasta sus últimos momentos de vida se acordó de su madre-, que la oía llorar por las noches en el chozo, bajito para que sus cuatro hijos no la escuchasen, de hambre y de rabia por no poderles ofrecer nada más que un chusco de pan y algo de tocino. Pero había que salir adelante como fuera. Y salieron. Entre sus primeros trabajos de pequeño, con poco más de diez años, estuvo el de porquerillo, en Dos Torres, a cargo de una “señorita”, como se denominaba entonces a la gente con posibles. Poco le duró este oficio del que fue despedido porque, según la señorita (por supuesto de misa y comunión diaria), “se comía las bellotas que eran para los cerdos”. ¡Cuánta hambre no pasaría el pobre! ¡Cuánta hambre no pasaron los pobres niños yunteros!
Fue poco tiempo a la escuela, lo suficiente para aprender a leer, escribir y a saber “las cuatro reglas” y, mientras tanto, a cuidar ganado para poder subsistir, bajo el sol abrasador de los veranos de Los Pedroches, o bajo la fría escarcha y el viento del norte en invierno, siempre calzado con unas míseras abarcas.
En su adolescencia y juventud, como los niños yunteros de su época, trabajó en el campo, guardando animales, en la siega en verano, en la aceituna en invierno, plantando pinos de repoblación cuando había trabajo… Era bracero y lo era orgulloso. Recuerdo aún cuando oí por vez primera esa palabra. Estaría yo en primero o segundo de la extinta EGB y nos pedían, para el papeleo, la profesión de nuestros padres. Trabajaba entonces en una fábrica de pretensados de hormigón. -¿Papá, cuál es tu profesión?-, -¡Bracero!-, me dijo. No lo tenía yo muy claro y me fui al diccionario, bracero: persona que trabaja con sus brazos, que trabaja a jornal, sobre todo en el campo.
A mediados de los sesenta se casó con mi madre, María, y al poco nací yo. Estuvieron en Córdoba, en Posadas…, construcción, algodón, aceitunas, plantaciones de pinos, siegas… buscándose el sustento. Incluso estuvimos en Francia, donde trabajó en una fábrica de papel y dónde vivíamos junto a parte de su familia, refugiados políticos que rehicieron su vida en el país vecino tras la guerra civil y allí siguen sus descendientes. Nosotros éramos refugiados económicos, como tantos en aquellos años en España. A pesar de que el futuro se prometía halagüeño, al niño que era yo entonces no le sentaba muy bien aquel clima y, aconsejados por un médico, volvimos a España. Y en Pozoblanco se desarrolló ya el resto de su vida laboral, en una fábrica de materiales de construcción y pretensados, y en sus últimos años antes de la jubilación, dando tumbos por media España poniendo alambradas, trabajo en el que lo acompañé varias veces.
La salud no lo acompañó y la pena negra, la depresión, lo tuvo en sus garras muchos años. A pesar de todo luchó a brazo partido con sus brazos de niño yuntero y, junto con mi madre, consiguieron sacar adelante a su familia, a mi hermana Elena y a mí, a los que nunca nos faltó nada. Yo tuve la oportunidad de estudiar fuera y de adquirir conciencia de clase, algo que llevo con orgullo y le debo a mi padre, así como cierta terquedad y cabezonería.
Gracias a esta cabezonería conseguiría el mayor empeño al que se dedicó tras su jubilación: encontrar los restos de su padre, que desde diciembre de 1948 se pudrían en una fosa común. Ya he contado en otro artículo, hace unos años, como se desarrolló esta auténtica odisea en la que se volcó toda la familia Aperador. Su tesón fue decisivo para encontrar los restos de mi abuelo y su cuñado. Cuando todo parecía ponerse en contra, cuando se acababa el tiempo, en el último rincón de la zona de autopsias del cementerio de Pedroche, cuando ya nadie lo esperaba… aparecieron los restos de los dos represaliados.
Una persona que estuvo de voluntaria por parte del Foro por la Memoria de Córdoba, que participó en la búsqueda y el hallazgo de los restos de mi abuelo, y que hoy como profesional está recorriendo la provincia de Córdoba abriendo, por fin, las fosas del franquismo, me dijo hace unos meses el mayor halago que he escuchado sobre mi padre: “Si tu padre hubiera sido responsable de Memoria Histórica, no quedaría ya ni una fosa por abrir en España”
Y con eso me quedo. Ahora ha hecho un año que te fuiste sorpresivamente. Espero que, dónde estés, te hayas encontrado con tu padre y tu madre, de los que poco disfrutaste y que encuentres la felicidad que aquí te fue siempre tan esquiva.

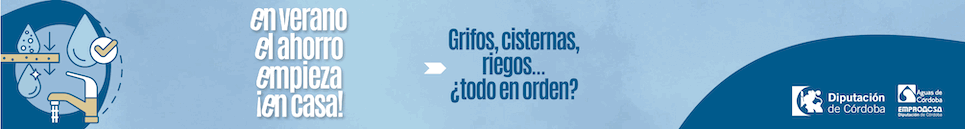






No hay comentarios