Estamos ante una trayectoria que se extiende sobre varias décadas, y cuyos frutos se han empezado a notar con un curriculum personal que crece a simple vista. Catedrático de derecho administrativo, se suele pasear con cierta asiduidad por distintos medios de comunicación, es citado con frecuencia por unos y otros, autor de una serie de obras de referencia en el campo jurídico, sin olvidar otras actividades que le acercan al mundo de la Historia o del Pensamiento. Aquel joven que un día salió de Pozoblanco, aprovechó bien las lecciones de la vida, la necesidad de un aprendizaje continuo, desarrolló ese espíritu de esfuerzo y superación sin el cual cualquier ser humano se queda anclado en un punto demasiado fijo, demasiado cercano a la intranscendencia.
No voy a repasar su recorrido profesional, ni sus méritos; no soy su biógrafo, y tampoco, que nadie se equivoque, su abogado defensor – no me necesita -, ni el encargado de elaborar un panegírico. No tengo esa vocación, ni creo que a mi edad llegue a desarrollar esa necesidad. Tampoco estos párrafos responden a ninguna deuda reconocida u oculta. Después de poner punto final al texto, seguiremos en paz el uno con el otro. Pero es verdad que hay cosas que no tienen explicación, al menos no se la encuentro por muchas vueltas que le dé.
En una región que presume de muchos escritores, al menos de personas que se definen como tal, con total independencia de lo que algunos pudiéramos pensar de sus obras y milagros, Santiago Muños Machado es el único que ha llegado a la Academia de la Lengua, ese templo en el que se cuida, mima, ordena y difunde nuestra herramienta básica e imprescindible. Podríamos añadir su pertenencia a otra academia, Ciencias Políticas y Morales, o los Premios Nacionales de Ensayo e Historia, este último otorgado hace pocos días, si es que fuera necesario algún argumento más. Quizá recordar su biografía del ilustre Juan Ginés de Sepúlveda, por el significado que pueda tener para la localidad. Por cierto, nunca presentada en Pozoblanco en debida forma. Y a pesar de todo lo dicho, y seguramente muchas más cosas que conforman eslabones de un recorrido con amplio espectro geográfico, aquí, en su pueblo, no ha tenido el más mínimo reconocimiento. Ni una calle, plaza, camino, ni tan siquiera la esquina de una acera al final de una urbanización de nuevo cuño. A pesar de que se han otorgado, algunas veces, esos nombramientos a personajes con bagaje exiguo, recorridos cortos y de poco interés. Ni hijo predilecto de un pueblo que, en este caso, parece reacio a un reconocimiento suficientemente acreditado por los hechos, por lo conseguido a través de un trabajo continuo y esa imprescindible dosis de dedicación.
No lo entiendo, y alguien, con toda seguridad más inteligente que yo, podría explicar un hecho que se convierte cada día en más sorprendente. Es posible que algunos digan que la envidia es el pecado nacional, y nadie está dispuesto a darle medio centímetro de ventaja al otro. Toda cabeza que sobresale por encima de la línea media, sobre todo cuando esa línea está tan rebajada como en los tiempos actuales, se verá antes con ataques que con unas palabras de aliento. Aquí, nos acordamos siempre después del fallecimiento, cuando todos los seres humanos se convierten en ejemplares con independencia de lo que haya sido su vida. Es posible que alguien piense que no hay que llegar hasta ese momento y se decida reparar lo que no se hizo antes. No lo sé, solamente me dejo llevar por la reflexión; y sigo sin entenderlo.
Vaya por delante que estas líneas no son una petición de nada, ni oficial ni oficiosa. No es mi misión. Además, vivo últimamente demasiado lejos de todo como para plantear ninguna nueva cruzada. Sí me cabe una última pregunta que otros debieran contestar: ¿A quién hay que agradar, de verdad, para que el trabajo cumplido se reconozca de una manera u otra? Ya sé que no es imprescindible, pero es un gesto de generosidad y de justicia que siempre dignifica a quienes lo llevan a cabo. Por encima del grado de simpatía que nos causen las personas del entorno, podría existir, si fuéramos menos cainitas, una tendencia a impulsar, como hecho justo, el reconocimiento al trabajo serio y provechoso, esas trayectorias de las cuales cualquier pueblo debería sentirse orgulloso, y reivindicarlas tanto para el presente como para el futuro.
Me sigue pareciendo extraño, y casi a modo de cierre oigo la reflexión que podría hacer Arturo Pérez-Reverte, compañero de Academia, si le preguntaran sobre este tema; con media sonrisa socarrona afirmaría: es España señores, ese magnífico país que todos amamos; pocas veces madre, y demasiadas madrastra para reconocer como Dios manda a sus hijos y entregarle, a cada uno, lo que ha sido capaz de merecer.

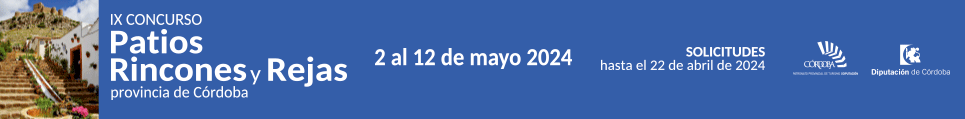






No hay comentarios