El otro día me enzarcé con una amiga en una discusión de esas que se pueden catalogar como absurdas. Tomándonos algo me empezó a contar un viaje que había hecho recientemente durando su narración apenas tres minutos, tiempo suficiente para que me diera cuenta de que la historia que me estaba contando ya la había escuchado con anterioridad. Pues nada, ella erre con erre, que era imposible que me hubiera contado nada porque no nos habíamos visto desde que vino del viaje. Tras unos instantes de cabezonería por ambas partes, la bombilla se iluminó y me di cuenta de que mi amiga no había compartido conmigo esa experiencia, al menos en persona, pero ¡claro! se olvidó de su afición por contarme y contarnos detalladamente su vida a través de las redes sociales. Así que no me quedó más remedio que escuchar los relatos de un viaje que no me dejaban de ser familiares.
Volviendo a casa empecé a pensar en lo absurdo de lo que me acababa de pasar, un absurdo que fue in crescendo cuando, entre los paréntesis que de forma premeditada introduje en mi capacidad para escuchar el relato de mi amiga, me di cuenta de que a mi alrededor tenía gente de la que podría saber más información de la estrictamente necesaria precisamente por esa manía casi preocupante que tenemos de contar nuestra vida a través de pequeños post en diferentes redes sociales a nuestros amigos virtuales. Con esas entradas una puede saber desde la ideología política, hasta el estado de ánimo pasando por las aventuras y desventuras amorosas de completos desconocidos.
Toda esta situación me hace preguntarme cómo era nuestra vida antes de que apareciera en ella redes sociales como Facebook o Twitter -cómo pudimos sobrevivir- y también me hace plantearme si esa sobrexposición de nuestras vidas no es un arma de doble filo. No solo por la información que proporcionamos a gente que ni tan siquiera es de nuestro entorno, sino por el tiempo que nos perdemos en vivir las experiencias que se nos presentan en cada momento porque estamos más pendientes de tener que hacer la pertinente foto y subirla de manera inmediata para que el resto del universo conozca nuestros pasos. Leí hace mucho tiempo una columna de Maruja Torres en «El País» donde decía que no sabíamos disfrutar de algunos lugares, absorber su inmensidad o magnitud, por estar más preocupados en inmortalizar con una foto nuestro paso por ellos. Ahora, el proceso se ha vuelto más complejo y además de fotografiar cada paso que damos vamos y lo compartimos.
Parece ser que ahora este «compartir» nuestras vidas se ha llevado al extremo y las madres también se han sumado creando grupos de whassap para que a sus hijos no se les olvide nunca hacer los deberes, vamos que los niños tienen ya hasta secretarías particulares, con todo lo que ello conlleva. Parece mentira que pertenezca a una generación que nació y creció sin móvil, sin que mi madre le preguntara jamás a otra qué deberes me tocaban y parece que no hemos salido tan mal. Si se te olvidaba algo, bronca al canto y al día siguiente ya procurarías que no te volviera a ocurrir lo mismo. Es curioso como los padres de hoy en día protegen a sus hijos en algunos aspectos para luego sobreexponerlos en otros.
En fin, la vida. Que os dejo que tengo que compartir este artículo en algunas redes. ¡Ups!.

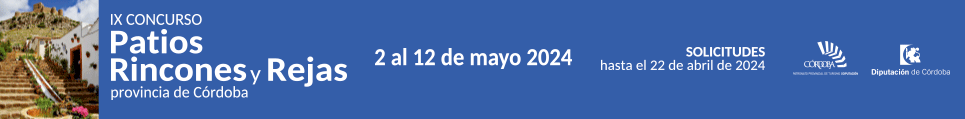






No hay comentarios