Recuerdo el pasado 8 de marzo. Era un día soleado, y nosotras brillábamos aún más fuerte.
Guardo una multitud de imágenes que me hicieron sobrecogerme. La primera que se me viene a la mente es la de unas niñas coreando consignas feministas en el patio del colegio, uniéndose así a nuestros cánticos desde la plaza. ¡Qué alegría saber que la igualdad está empezando a hacerse hueco en nuestras conversaciones en casa y en la escuela!
Fue un día de celebración y de reivindicación. De colgar nuestros delantales en el balcón y olvidar las cargas mentales que supone la organización de nuestras casas, nuestras agendas infinitas y los encajes de bolillos para cuadrar vida laboral y personal. De parar en nuestro trabajo para denunciar acosos laborales, trabajos sin contrato y desigualdad salarial. De no sentirnos ese día culpables por dejar a nuestros hijos al cuidado de su padre y dedicar tiempo a atender nuestras necesidades. O, simplemente, de dejar “al Manolo” sin lentejas ese día y decirle que, si quiere comer, ahí tiene las sartenes.
Nos dimos la mano y salimos a gritarle al mundo que ya basta de ignorarnos y rebajarnos a un segundo nivel (y ya si somos migrantes o racializadas, ni te cuento…). Que hemos venido a luchar por nuestros derechos y no hay marcha atrás. Hemos venido para quedarnos. Para hacer un escudo humano contra aquellos que quieran robarnos los derechos conseguidos por nuestras abuelas y que les pertenecen a las generaciones que están por venir. Que la igualdad tiene que dejar de ser una utopía y comenzar a plantear políticas y perspectivas de género en todos los ámbitos.
Pero no solo salimos a la calle el 8 de marzo. También nos encontraron, por ejemplo, denunciando sentencias injustas que muestran que estamos muy lejos de conseguir nuestros objetivos. Pero ahí estuvimos, en manada y convirtiendo la rabia en grito. Llamándonos hermanas. Bendita sororidad.
En la manifestación del año pasado, recuerdo que pensé “que todos los días sean 8 de marzo”. ¿Y sabéis qué? Que en realidad lo es. Porque cada día, nosotras, nos enfrentamos a situaciones cotidianas en las que tenemos que alzar la voz, mordernos los puños de rabia y exigir unas condiciones y un trato igual al de nuestros compañeros. Porque llevar las gafas violetas, no es fácil. A veces una se cansa de tener que andar explicando, a estas alturas, qué es esto del feminismo. Otras, piensas que estás en un sistema que te ahoga, que permite que nos maten y nos violen. Y, otras muchas, intentas lidiar con tus conductas y sentimientos adquiridos y deshacerte de todas aquellas etiquetas y expectativas que se te han asignado por ser mujer.
Chicas, nos queda un mundo, pero hemos conseguido muchas cosas. Y algunas de ellas a mí, al menos, me han salvado la vida. Estamos creando espacios de debate y de reflexión en torno a nuestras vivencias como mujeres. Hemos aprendido a darnos importancia, a dedicarnos tiempo, a “autocuidarnos”. Creamos redes de mujeres y sabemos que, ante cualquier dificultad, no estamos solas. Y, poco a poco, creamos conciencia de que lo personal es político: nosotras ya hemos empezado a cambiar nuestra manera de vivir y relacionarnos, y exigimos un sistema que nos garantice la igualdad por la que luchamos cada día.
Gracias, hermanas. Disfrutemos de otro día de revolución y baile.

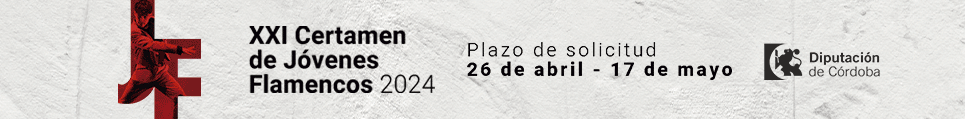






No hay comentarios